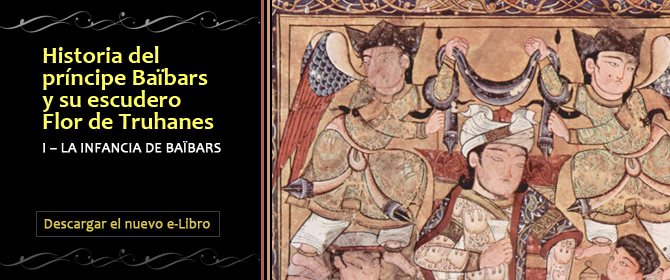Michiyoshi Aoki y Osami Takizawa: Argumentos de las obras de teatro Noh: 16.Ukihune (浮舟). 17, Ugetsu (雨月) 18, Utaura (歌占)
Tres piezas nuevas de teatro Noh, las 16, 17 y 18, del repertorio de obras que están presentando el autor y actor Michiyoshi Aoki y el profesor Osami Takizawa para el Archivo de la frontera. »